CARTA DEL DIRECTOR La absolución de Sextus Rocius PEDRO J. RAMIREZ
17-06-07
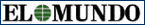
CARTA DEL DIRECTOR
La absolución de Sextus Rocius
PEDRO J. RAMIREZ
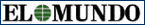
CARTA DEL DIRECTOR
La absolución de Sextus Rocius
PEDRO J. RAMIREZ
Javier Zaragoza debe creerse muy listo. No tanto como su jefe, mi enemigo, el fiscal general del Estado, pero en el peldaño inmediatamente inferior. Desde luego hace falta estar muy pagado de sí mismo para después de haber sido cómplice de Garzón en el montaje contra los peritos honrados que denunciaron la falsificación del documento sobre ETA, el 11-M y el ácido bórico; después de haber hecho cuanto estuvo en su mano para intentar que los dos policías que hablaron con EL MUNDO sobre el tráfico de Goma 2 ECO, jamás esclarecido, pasaran la Nochebuena entre rejas; después de haber contribuido decisivamente primero a la rebaja de la condena a De Juana y luego a su excarcelación; y después de haber retirado su acusación contra Otegi por un flagrante delito de enaltecimiento del terrorismo, tras un simulacro de interrogatorio, tener todavía la caradura de aprovechar las conclusiones del Ministerio Público en el juicio sobre la masacre de Madrid para citar enfáticamente a Cicerón, alegando que «hay pocas cosas tan indignas como propagar la mentira, intentando presentarla como verdad».
(.../...)
Pero al abrir plaza de tal manera y poner el toro en suerte para que su pobre subordinada Olga Sánchez entrara a matar al día siguiente contra los periodistas que tras «aprobar la carrera» no están «a la altura» de su profesión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional esta vez se ha pasado de listo. Y no ya por lo fácil que resulta argumentar que cuando el autor de las Catilinarias hizo ese comentario debía de estar pensando en pautas de conducta como la del propio Zaragoza. Si todo se quedara en eso, estaríamos ante el mero efecto bumerán de un adorno retórico atolondrado. Su verdadero problema es que al haber hecho esa referencia ante tres magistrados con la formación jurídica y la probable base humanística de Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, corre el riesgo de que uno de ellos recuerde súbitamente cuál fue el caso que convirtió a Cicerón en el abogado más célebre de Roma y lo diseccione ante sus compañeros.
En el año 80 antes de Cristo el joven Marco Tulio tenía 27 años. Había llegado de Arpinum para abrirse camino en Roma y si hubiera existido el turno de oficio, se habría apuntado en la lista. Pero la dictadura de Sila no estaba para esas exquisiteces garantistas. La Justicia se ejercía en el Foro sobre plataformas al aire libre, de forma que era casi imposible que las emociones de una multitud muy politizada y fácilmente manipulable no contagiaran a los jueces. Por eso cuando el joven Sextus Roscius fue llevado a juicio ante la Quaesitio Inter Sicarios, una de las comisiones -salas, diríamos hoy- del Tribunal Penal de la República, nadie daba un denario por su suerte.
Se le acusaba nada menos que de parricidio, delito penado con una horrible muerte consistente en ser apaleado sin piedad, atado dentro de un saco junto a un perro, un gallo, una víbora y un mono y arrojado al fondo del río. Además toda la ciudad sabía del enorme interés del Gobierno en que fuera declarado culpable. Y aquel no era un Gobierno cualquiera, como tampoco el pulso de la calle era normal. Roma acababa de despertar de la más sangrienta de las pesadillas que se hacen realidad: las Proscripciones por las que Sila había puesto precio a la cabeza de todos sus enemigos y convertido en verdugos potenciales a los restantes habitantes de la urbe. ¿Quién podía siquiera atreverse a defender en esa atmósfera a Sextus Roscius? Cicerón lo hizo, denunciando la más sórdida de las conspiraciones.
Resultaba que el padre de Sextus Roscius, un rico propietario del mismo nombre arraigado en la localidad de Ameria, había sido asesinado junto a los baños de la Colina Palatina, durante su última estancia en Roma. Pese a que el periodo de las Proscripciones había ya concluido y a que la víctima era un abierto partidario de Sila, su nombre fue incluido retrospectivamente en la lista de los ejecutables. Eso permitió que sus bienes, valorados en seis millones de sestercios, se sacaran a subasta y fueran adquiridos por uno de los hombres de confianza del dictador, Cornelius Chrysogonus -nadie más se atrevió a pujar- por la ridícula suma de 2.000 sestercios.
Sin embargo los habitantes de Ameria abrieron una investigación por su cuenta, demostraron que era imposible que su convecino hubiera sido proscrito y empezaron a reclamar justicia. Fue entonces cuando se diseñó el plan para incriminar y condenar a Sextus Roscius, fabricando pruebas y comprando testigos falsos.
Siguiendo el hilo del cui prodest Cicerón descubrió enseguida que Chrysogonus había dispuesto de información privilegiada desde el mismo momento del crimen, a través de dos parientes del finado con los que éste tenía malas relaciones y que -¡oh coincidencia!- resultaron estar en Roma aquella noche. También descubrió que uno de los miembros de la comisión investigadora local, un tal Capiton, estaba a sueldo del magnate y, junto con los dos parientes, había recibido una parte del botín en forma de tierras.
En su discurso ante el tribunal y los miembros del jurado, Cicerón reconoció que Sextus Roscius tenía mal carácter, no se llevaba nada bien con su padre y podía temer ser desheredado. ¿Pero dónde estaban las pruebas materiales que acreditaran su crimen? En ninguna parte: todo lo que había alrededor era un reguero de indicios prefabricados contra él que, examinados uno a uno, carecían de consistencia alguna.
¿Quién había sido entonces el asesino? ¿Chrysogonus? ¿Los dos parientes de Ameria? A él no le correspondía la tarea de encontrar un culpable alternativo. Sólo podía subrayar quiénes habían sido los beneficiarios de esa muerte. Tal vez si las autoridades hubieran investigado los hechos con más celo, lo que simplemente era verosímil podría haberse comprobado. Él tenía una teoría pero, claro, no estaba en sus manos demostrarla. Por eso no alegaba lo que había ocurrido, sino que se limitaba a constatar lo que no había ocurrido.
Cuando el tribunal anunció la absolución de Sextus Roscius la muchedumbre que había escuchado con enorme atención los argumentos de la defensa, rompió en un cerrado aplauso que Cicerón siempre recordaría como uno de sus mayores timbres de gloria.
No estoy sugiriendo que si hubiera un Cicerón entre los esforzados letrados que, en condiciones muy adversas, han ejercido la defensa, todos los acusados del 11-M fueran a ser absueltos de todos los cargos que se les imputan. Tampoco que la mera evocación de este precedente, fruto involuntario de la fatua prosopopeya del fiscal Zaragoza, vaya a alterar la percepción que los miembros del tribunal tengan tras la vista oral de lo ocurrido en la masacre. Pero sí que, mirando las cosas desde el otro extremo del calidoscopio de la Historia, si los jueces romanos hubieran dispuesto de las opciones del derecho procesal español, su sentencia habría incluido la deducción de testimonio contra varios de los que conspiraron -como mínimo- para obstaculizar la acción de la Justicia y sembrar su camino de pruebas falsas.
En el caso de Sextus Roscius el veredicto sólo podía tener una cara: o era culpable y se iba al fondo del Tíber con medio zoológico comiéndole las entrañas o era inocente y volvía a su casa a pleitear para recuperar su patrimonio. En el macrojuicio que ahora concluye hay importantes posibilidades intermedias, pues no creo que nadie dude ni de que la trama asturiana traficaba con explosivos ni de que los amigos de El Chino y El Tunecino integraban una rudimentaria banda armada. El gran dilema jurídico y moral del tribunal estriba en determinar si las pruebas presentadas son suficientes para condenar a algunos de ellos por casi 200 asesinatos.
Es una lástima que, a diferencia del alegato de Cicerón, la requisitoria del abogado que ejerció la acusación, un tal Erucius, no haya pasado a la posteridad. Pero todo indica que, a falta del pan de la evidencia, su estrategia también debió consistir en repartir algunas tortas contra los sectores de la ciudad que no creían en la culpabilidad del acusado. Tendremos, sin embargo, que quedarnos con las ganas de averiguar si sus argumentos fueron aún más estrafalarios que algunos de los del fiscal Zaragoza.
En concreto su teoría de cómo Zougam, camuflando su identidad bajo una férula nasal, irrumpió cargado con dos voluminosas mochilas bomba en uno de los trenes y -tras depositar la primera- se bajó en una estación para desprenderse de la máscara, cambiar de indumentaria y volver a subir a un segundo convoy que llegaba con un par de minutos de intervalo para completar su siniestra siembra, parece francamente insuperable, excepto para los guionistas de las películas de Fantomas.
También su desdén por el método científico en la persecución de la verdad tiene difícil parangón. Es curioso repasar cómo la categórica certeza sobre la naturaleza del explosivo con la que la Fiscalía inició el juicio fue dando paso -cuando aparecieron componentes ajenos a la Goma 2 ECO- a muy diversas y pintorescas ocurrencias sobre la contaminación, para desembocar finalmente en ese encogerse de hombros con el que se abandona la partida que se va perdiendo. En el trecho que media entre los signos de interjección del «¡Vale ya!» y los del «¡Qué más da!» queda compendiada la crónica del naufragio que para el Ministerio Público ha supuesto la vista oral.
Ése es el verdadero trasfondo de la sobreactuación de Zaragoza y sus dos escuderos Olga La Llorona y Carlos Bautista, fan de Barrio Sésamo, arropados todos ellos por la prensa que ya emitió su veredicto antes incluso de que comenzara el juicio. Tan endeble y desairada se ha vuelto en lo sustancial su posición que todo su énfasis se centra en subrayar que no hay nada que pruebe la relación de ETA con la masacre. Al margen de que ninguna de las pistas que iban en esa dirección haya sido investigada, su impostada euforia equivaldría a la de Erucius si hubiera basado sus conclusiones en que no se había descubierto nada incriminatorio contra Chrysogonus, pese a ser el más favorecido por el asesinato.
Lo que tenía que probar Zaragoza no era la inocencia de ETA -a menos que los hábitos adquiridos durante la tregua hayan creado ya reflejos pavlovianos en la Fiscalía-, sino que la masacre se cometió con Goma 2 ECO suministrada por los asturianos. Y eso no lo ha conseguido. De ahí que el recurso dialéctico a la bronca sea el mejor síntoma de hasta qué punto su relato fáctico hace aguas por todas partes. Es la misma técnica con la que los partidarios de Sila calentaban al populacho en pro de los intereses de su bando.
Contando ya con ello, Cicerón apeló al comienzo de su intervención a la integridad el quaesitor o presidente del tribunal: «Y a vos, Fannius -sólo ha quedado el nombre del magistrado-, os suplico que despleguéis hoy ese gran carácter que el pueblo romano ha conocido ya cada vez que habéis ejercido la presidencia en este tipo de causas».
En el caso de Gómez Bermúdez el carácter ha quedado sobradamente acreditado durante estos cuatro meses de vista oral. Resta, sin embargo, por saber hasta qué punto él y sus compañeros se inclinarán por emitir un juicio salomónico en medio de la penumbra que sigue envolviendo los hechos y por dónde partirán la criatura de la versión oficial.
De todas maneras, antes de citar a un clásico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional debería por lo menos haber tomado la precaución de rastrear el resto de sus pensamientos escogidos. Porque, tratándose de Cicerón, habría sin duda reparado en que la premisa con la que se ponía siempre la toga era la de que «no debemos permitir nunca que ni la pereza ni la presunción nos lleven a dar por hecho que nada es verdad, antes de comprobarlo».
Qué mal trago le aguarda al Ministerio Público como haya dos de los miembros del tribunal que le salgan ciceronianos.
pedroj.ramirez@el-mundo.es
(.../...)
Pero al abrir plaza de tal manera y poner el toro en suerte para que su pobre subordinada Olga Sánchez entrara a matar al día siguiente contra los periodistas que tras «aprobar la carrera» no están «a la altura» de su profesión, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional esta vez se ha pasado de listo. Y no ya por lo fácil que resulta argumentar que cuando el autor de las Catilinarias hizo ese comentario debía de estar pensando en pautas de conducta como la del propio Zaragoza. Si todo se quedara en eso, estaríamos ante el mero efecto bumerán de un adorno retórico atolondrado. Su verdadero problema es que al haber hecho esa referencia ante tres magistrados con la formación jurídica y la probable base humanística de Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás, corre el riesgo de que uno de ellos recuerde súbitamente cuál fue el caso que convirtió a Cicerón en el abogado más célebre de Roma y lo diseccione ante sus compañeros.
En el año 80 antes de Cristo el joven Marco Tulio tenía 27 años. Había llegado de Arpinum para abrirse camino en Roma y si hubiera existido el turno de oficio, se habría apuntado en la lista. Pero la dictadura de Sila no estaba para esas exquisiteces garantistas. La Justicia se ejercía en el Foro sobre plataformas al aire libre, de forma que era casi imposible que las emociones de una multitud muy politizada y fácilmente manipulable no contagiaran a los jueces. Por eso cuando el joven Sextus Roscius fue llevado a juicio ante la Quaesitio Inter Sicarios, una de las comisiones -salas, diríamos hoy- del Tribunal Penal de la República, nadie daba un denario por su suerte.
Se le acusaba nada menos que de parricidio, delito penado con una horrible muerte consistente en ser apaleado sin piedad, atado dentro de un saco junto a un perro, un gallo, una víbora y un mono y arrojado al fondo del río. Además toda la ciudad sabía del enorme interés del Gobierno en que fuera declarado culpable. Y aquel no era un Gobierno cualquiera, como tampoco el pulso de la calle era normal. Roma acababa de despertar de la más sangrienta de las pesadillas que se hacen realidad: las Proscripciones por las que Sila había puesto precio a la cabeza de todos sus enemigos y convertido en verdugos potenciales a los restantes habitantes de la urbe. ¿Quién podía siquiera atreverse a defender en esa atmósfera a Sextus Roscius? Cicerón lo hizo, denunciando la más sórdida de las conspiraciones.
Resultaba que el padre de Sextus Roscius, un rico propietario del mismo nombre arraigado en la localidad de Ameria, había sido asesinado junto a los baños de la Colina Palatina, durante su última estancia en Roma. Pese a que el periodo de las Proscripciones había ya concluido y a que la víctima era un abierto partidario de Sila, su nombre fue incluido retrospectivamente en la lista de los ejecutables. Eso permitió que sus bienes, valorados en seis millones de sestercios, se sacaran a subasta y fueran adquiridos por uno de los hombres de confianza del dictador, Cornelius Chrysogonus -nadie más se atrevió a pujar- por la ridícula suma de 2.000 sestercios.
Sin embargo los habitantes de Ameria abrieron una investigación por su cuenta, demostraron que era imposible que su convecino hubiera sido proscrito y empezaron a reclamar justicia. Fue entonces cuando se diseñó el plan para incriminar y condenar a Sextus Roscius, fabricando pruebas y comprando testigos falsos.
Siguiendo el hilo del cui prodest Cicerón descubrió enseguida que Chrysogonus había dispuesto de información privilegiada desde el mismo momento del crimen, a través de dos parientes del finado con los que éste tenía malas relaciones y que -¡oh coincidencia!- resultaron estar en Roma aquella noche. También descubrió que uno de los miembros de la comisión investigadora local, un tal Capiton, estaba a sueldo del magnate y, junto con los dos parientes, había recibido una parte del botín en forma de tierras.
En su discurso ante el tribunal y los miembros del jurado, Cicerón reconoció que Sextus Roscius tenía mal carácter, no se llevaba nada bien con su padre y podía temer ser desheredado. ¿Pero dónde estaban las pruebas materiales que acreditaran su crimen? En ninguna parte: todo lo que había alrededor era un reguero de indicios prefabricados contra él que, examinados uno a uno, carecían de consistencia alguna.
¿Quién había sido entonces el asesino? ¿Chrysogonus? ¿Los dos parientes de Ameria? A él no le correspondía la tarea de encontrar un culpable alternativo. Sólo podía subrayar quiénes habían sido los beneficiarios de esa muerte. Tal vez si las autoridades hubieran investigado los hechos con más celo, lo que simplemente era verosímil podría haberse comprobado. Él tenía una teoría pero, claro, no estaba en sus manos demostrarla. Por eso no alegaba lo que había ocurrido, sino que se limitaba a constatar lo que no había ocurrido.
Cuando el tribunal anunció la absolución de Sextus Roscius la muchedumbre que había escuchado con enorme atención los argumentos de la defensa, rompió en un cerrado aplauso que Cicerón siempre recordaría como uno de sus mayores timbres de gloria.
No estoy sugiriendo que si hubiera un Cicerón entre los esforzados letrados que, en condiciones muy adversas, han ejercido la defensa, todos los acusados del 11-M fueran a ser absueltos de todos los cargos que se les imputan. Tampoco que la mera evocación de este precedente, fruto involuntario de la fatua prosopopeya del fiscal Zaragoza, vaya a alterar la percepción que los miembros del tribunal tengan tras la vista oral de lo ocurrido en la masacre. Pero sí que, mirando las cosas desde el otro extremo del calidoscopio de la Historia, si los jueces romanos hubieran dispuesto de las opciones del derecho procesal español, su sentencia habría incluido la deducción de testimonio contra varios de los que conspiraron -como mínimo- para obstaculizar la acción de la Justicia y sembrar su camino de pruebas falsas.
En el caso de Sextus Roscius el veredicto sólo podía tener una cara: o era culpable y se iba al fondo del Tíber con medio zoológico comiéndole las entrañas o era inocente y volvía a su casa a pleitear para recuperar su patrimonio. En el macrojuicio que ahora concluye hay importantes posibilidades intermedias, pues no creo que nadie dude ni de que la trama asturiana traficaba con explosivos ni de que los amigos de El Chino y El Tunecino integraban una rudimentaria banda armada. El gran dilema jurídico y moral del tribunal estriba en determinar si las pruebas presentadas son suficientes para condenar a algunos de ellos por casi 200 asesinatos.
Es una lástima que, a diferencia del alegato de Cicerón, la requisitoria del abogado que ejerció la acusación, un tal Erucius, no haya pasado a la posteridad. Pero todo indica que, a falta del pan de la evidencia, su estrategia también debió consistir en repartir algunas tortas contra los sectores de la ciudad que no creían en la culpabilidad del acusado. Tendremos, sin embargo, que quedarnos con las ganas de averiguar si sus argumentos fueron aún más estrafalarios que algunos de los del fiscal Zaragoza.
En concreto su teoría de cómo Zougam, camuflando su identidad bajo una férula nasal, irrumpió cargado con dos voluminosas mochilas bomba en uno de los trenes y -tras depositar la primera- se bajó en una estación para desprenderse de la máscara, cambiar de indumentaria y volver a subir a un segundo convoy que llegaba con un par de minutos de intervalo para completar su siniestra siembra, parece francamente insuperable, excepto para los guionistas de las películas de Fantomas.
También su desdén por el método científico en la persecución de la verdad tiene difícil parangón. Es curioso repasar cómo la categórica certeza sobre la naturaleza del explosivo con la que la Fiscalía inició el juicio fue dando paso -cuando aparecieron componentes ajenos a la Goma 2 ECO- a muy diversas y pintorescas ocurrencias sobre la contaminación, para desembocar finalmente en ese encogerse de hombros con el que se abandona la partida que se va perdiendo. En el trecho que media entre los signos de interjección del «¡Vale ya!» y los del «¡Qué más da!» queda compendiada la crónica del naufragio que para el Ministerio Público ha supuesto la vista oral.
Ése es el verdadero trasfondo de la sobreactuación de Zaragoza y sus dos escuderos Olga La Llorona y Carlos Bautista, fan de Barrio Sésamo, arropados todos ellos por la prensa que ya emitió su veredicto antes incluso de que comenzara el juicio. Tan endeble y desairada se ha vuelto en lo sustancial su posición que todo su énfasis se centra en subrayar que no hay nada que pruebe la relación de ETA con la masacre. Al margen de que ninguna de las pistas que iban en esa dirección haya sido investigada, su impostada euforia equivaldría a la de Erucius si hubiera basado sus conclusiones en que no se había descubierto nada incriminatorio contra Chrysogonus, pese a ser el más favorecido por el asesinato.
Lo que tenía que probar Zaragoza no era la inocencia de ETA -a menos que los hábitos adquiridos durante la tregua hayan creado ya reflejos pavlovianos en la Fiscalía-, sino que la masacre se cometió con Goma 2 ECO suministrada por los asturianos. Y eso no lo ha conseguido. De ahí que el recurso dialéctico a la bronca sea el mejor síntoma de hasta qué punto su relato fáctico hace aguas por todas partes. Es la misma técnica con la que los partidarios de Sila calentaban al populacho en pro de los intereses de su bando.
Contando ya con ello, Cicerón apeló al comienzo de su intervención a la integridad el quaesitor o presidente del tribunal: «Y a vos, Fannius -sólo ha quedado el nombre del magistrado-, os suplico que despleguéis hoy ese gran carácter que el pueblo romano ha conocido ya cada vez que habéis ejercido la presidencia en este tipo de causas».
En el caso de Gómez Bermúdez el carácter ha quedado sobradamente acreditado durante estos cuatro meses de vista oral. Resta, sin embargo, por saber hasta qué punto él y sus compañeros se inclinarán por emitir un juicio salomónico en medio de la penumbra que sigue envolviendo los hechos y por dónde partirán la criatura de la versión oficial.
De todas maneras, antes de citar a un clásico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional debería por lo menos haber tomado la precaución de rastrear el resto de sus pensamientos escogidos. Porque, tratándose de Cicerón, habría sin duda reparado en que la premisa con la que se ponía siempre la toga era la de que «no debemos permitir nunca que ni la pereza ni la presunción nos lleven a dar por hecho que nada es verdad, antes de comprobarlo».
Qué mal trago le aguarda al Ministerio Público como haya dos de los miembros del tribunal que le salgan ciceronianos.
pedroj.ramirez@el-mundo.es
Comentarios