El síndrome del duque de Orleáns
02-07-06
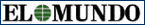
CARTA DEL DIRECTOR
El síndrome del duque de Orleáns
PEDRO J. RAMIREZ
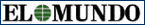
CARTA DEL DIRECTOR
El síndrome del duque de Orleáns
PEDRO J. RAMIREZ
Luis Felipe José, duque de Orleáns, de Montpensier y de Chartres, primer Príncipe de la Sangre, primo de Luis XVI y nieto del regente de Francia, se creía el más listo de su familia; y sin lugar a dudas lo era.
Imbuido del espíritu filosófico de la Europa de las Luces, motivado por una equilibrada mezcla de audacia, idealismo, ambición y resentimiento contra el mundo del que procedía, creía que los problemas de Francia sólo tendrían solución mediante un cambio de las reglas y estructuras del Viejo Régimen. Anticlerical convencido, abrazó la causa de la Revolución incluso antes de que existiera como tal.
Como Gran Maestre de las Logias Masónicas de Francia y sobre todo como propietario de los jardines del Palais-Royal y arrendatario del sinfín de tiendas y restaurantes que atraían bajo sus arcadas a los parisinos más inquietos y activos, el duque de Orleáns controlaba lo más parecido a la maquinaria de un moderno partido político que existía a finales de aquel siglo XVIII.
(.../...)
Periodistas, agitadores, correveidiles y meretrices bebían de su mano y a menudo cobraban de sus arcas, no en vano administradas por el autor de Les Liaisons Dangereuses, Chaderlos de Laclos. Su clientela política incluía tanto a la aristocracia liberal y a la burguesía de la toga como a los obreros y artesanos -los pronto desaforados sans culottes- de los barrios mefíticos del este de París. Nada era sacrosanto para él excepto el derecho de propiedad. Como un precursor del Gatopardo, lideraba a toda la izquierda con un proyecto económico de derechas.
Se casó con una de las mayores fortunas del reino, pero coleccionaba tantas amantes como intelectuales en nómina. En los bailes de Versalles era el mejor vestido y más diestro de los dandis, tras sus bambalinas el más peligroso de los intrigantes. Para espanto de la rígida María Antonieta y el conformista Luis XVI, la suya era la cintura más flexible de Francia.
Manejando hábilmente los hilos de la incipiente opinión pública, el duque de Orleáns controló y determinó los principales acontecimientos de la primera fase de la Revolución. Una vez convocados los Estados Generales, suya fue la iniciativa de que 43 representantes de la nobleza abandonaran el bloque constituido por los de su casta y se unieran a los diputados del Tercer Estado para autoerigirse juntos en Asamblea Nacional Constituyente. Una de sus amantes, la británica Mrs. Elliott, ha dejado constancia en sus memorias -llevadas al cine por Eric Rohmer con su manierismo acostumbrado- del estupor que le produjo presenciar un desayuno entre el duque, La Fayette y el astrónomo convertido en alcalde Jean Sylvain Bailly en el que se planificaba la toma de la Bastilla.
Cuando empezaron a rodar las primeras cabezas, influido sin duda por el hecho de que hasta entonces la suya sólo había sido paseada en efigie y entre el fervor popular, el duque fingió no darse cuenta de lo que podía ocurrir, alardeando de su arrojo ante la atribulada Mrs. Elliott: «No seas pusilánime, no hay motivos para tener miedo, no eres más que una aristócrata con miedo a la opinión popular... la libertad es para todos». Quien haya pasado recientemente por el Palacio de la Moncloa puede comprender a la perfección la mezcla de desconcierto, mala conciencia y honda preocupación que sintió ella.
A medida que la Revolución fue radicalizándose, también lo hizo el duque de Orleáns. Sentaba en su mesa a los líderes más extremistas y recitaba versos en el Club de los Jacobinos, tratando de halagar a Danton y al dramaturgo psicópata Collot de Herbois, que pronto regaría Lyon de sangre, con el mismo talante con el que Leonard Bernstein -ya lo conté hace unas semanas- entretenía a los Panteras Negras en su penthouse de Manhattan. En el mucho más estropajoso Club de los Cordeleros se adhirió a la Declaración de los Tiranicidas, jurando «apuñalar personalmente» a cualquier déspota que atentara contra la libertad de los franceses. Su popularidad era inmensa. Si hubieran existido los serviciales sermómetros, habría habido que habilitar algunos cientos veintes por ciento.
Por supuesto, cuando llegó el momento de definirse políticamente mediante la elección del lugar de asiento en la Asamblea, el duque de Orleáns actuó en consecuencia. Su amigo y compañero de huida hacia adelante, el también aristócrata revolucionario Michel Lepelletier de Saint-Fargeau resumió con elocuente precisión su dilema: «Cuando se tienen 600.000 libras de renta, sólo se puede estar o en Coblenza -capital alemana desde la que conspiraban los exilados- o en la cima de la Montaña». Y allí estaba él, renegando de sus orígenes, de su credo y de su entorno, para terminar mezclado en lo alto de la bancada más extremista y radical con Marat y Fouché, con Robespierre y Saint Just, cual entusiasta político leonés que no habiendo abrazado la causa natural del reforzamiento de la unidad de España, basara la proyección de su carrera política en la leal colaboración con Esquerra Republicana y Batasuna.
Lo peor que le ocurrió al duque de Orleáns fue que cuando se invirtieron los papeles y, en vez de manejar los acontecimientos, se convirtió en un instrumento de quienes de verdad los manejaban, se refugió en el autoengaño, buscando siempre, cual heraldo del síndrome de Estocolmo, coartadas y justificaciones para los mayores horrores cometidos por sus atrabiliarios aliados. Incluso cuando tras el sangriento derrocamiento de la Monarquía, las turbas de amaias y txapotes exhibieron delante de su palacio la cabeza de su cuñada y ex amante la Princesa de Lamballe en la punta de una pica, sus comentarios ante Mrs. Elliott estuvieron destinados a justificar al Gobierno revolucionario, desbordado por los incontrolados: «A veces en las revoluciones se derrama sangre inocente y es difícil evitar que así sea».
Sus hijos le rogaron que se desmarcara de todo aquello, que reconociera que el sueño de su razón había engendrado un monstruo pavoroso y que se marchara a los Estados Unidos. «¿A vivir entre los negros?», contestó el duque con su flema irónica de siempre. «¡Ah, no! Por lo menos aquí nos queda la Opera».
Pero no era cierto, ni siquiera le quedaba la Opera. Si en 1789 él había contribuido a abolir los privilegios de la nobleza, en 1792 sus entonces protegidos no sólo abolieron la nobleza misma, sino que colocaron a sus integrantes fuera de la ley. El primer Príncipe de la Sangre tuvo que abominar de sus propios apellidos, aceptando a propuesta de la Comuna de París el nuevo nombre de Felipe Igualdad, bajo el cual -probablemente buscando ya más protección que otra cosa- fue elegido como el último de los diputados a la nueva Convención por la capital. En realidad se había convertido en un prisionero que cada noche cerraba por dentro la puerta de su celda. Había ido demasiado lejos como para dar ya marcha atrás.
«Él siempre había querido estar en la vanguardia de las ideas nuevas», ha escrito el historiador Arthur Conte. «Pero una vanguardia puede imponer los más espantosos deberes a sus volatineros». Se refiere, claro está, al momento cumbre de la votación nominal sobre la suerte del depuesto Luis XVI.
Mucho más que ahora la autodeterminación o la entrega de Navarra, esa sí que era una de las líneas rojas -nunca mejor dicho estando la guillotina al acecho- que el ya ex duque de Orleáns no estaba dispuesto a cruzar. Así lo daban por hecho tanto sus hijos como sus amantes. «Me había jurado que nada ni nadie le haría votar a favor de la muerte del Rey», recuerda Mrs. Elliott. Y días después añade: «El duque de Biron me aseguró que nuestro amigo jamás votaría a favor de imponer la pena de muerte al Rey». Incluso durante la mañana del jueves 17 de enero de 1793 el interesado reacciona ofendido: «¿Me crees capaz de hacer al Rey víctima de cualquier vileza?».
Pocas horas después el diputado Felipe Igualdad lee tembloroso un escueto texto entre los murmullos de la acoquinada ala derecha de la Convención: «Preocupado únicamente por cumplir con mi deber, convencido de que todos los que han atentado o atentarán contra la soberanía del pueblo merecen la muerte, yo voto por la muerte».
Cuando la próxima vez que se encuentran Mrs. Elliott le reprocha tanto lo que ha hecho como el incumplimiento de la palabra dada, el regicida, el verdugo de su primo, sufre un ataque de amnesia displicente: «¡Por Dios!, ¡qué cosas me dices! No sabía que vinieras aquí para eso... El Rey tuvo un proceso justo y ya no existe, se acabó. Yo no pude evitar su muerte». Fait accompli.
Conte intenta adentrarse en la psique del personaje: «Igualdad sabía perfectamente el riesgo que acababa de asumir: el de la deshonra. También es, sin embargo, posible que, a través de su gesto conscientemente escandaloso, hubiera querido subrayar mejor la ruptura entre dos épocas». Pero lejos de percibir tal macabra grandeza en la decisión de su colega y rehén, los miembros de la Montaña la acogieron con el frío desprecio con que Roma se jactaba de no pagar nunca a los traidores.
El duque de Orleáns no había podido por menos que reconocer a su amante británica que se sentía «a punto de ser arrastrado por el torrente». Lepeletier de Saint-Fargeau -asesinado por un monárquico exaltado la víspera de la ejecución de Luis XVI y elevado así a la condición de mártir de la Revolución- no viviría para contemplar, y probablemente compartir, una agonía que fue fruto de la más falsa y surrealista de las acusaciones.
El hecho de que su hijo mayor -el nuevo duque de Chartres, que sería coronado rey en 1830 bajo el nombre paterno de Luis Felipe- se hubiera pasado a los austriacos en compañía del general Dumouriez, muy vinculado a los girondinos, fue suficiente para que el pobre Igualdad fuera incluido en el acta de acusación contra una cuarentena de los diputados de esta facción federalista contra la que no había cesado de combatir en la Convención. Su inmensa fortuna quedó confiscada y aún pudo ver en la puerta de su residencia el cartel de «Propiedad Nacional».
Tras un periodo de penoso encarcelamiento fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en la Plaza de la Revolución a las cuatro de la tarde del 6 de noviembre de 1793. El duque de Orleáns subió los peldaños del patíbulo con las manos atadas a la espalda, perfectamente vestido, peinado y empolvado, con la dignidad y calma de un gran señor de ese Viejo Régimen que tanto había contribuido a destruir. Cuentan algunas crónicas que cuando uno de los ayudantes del verdugo se disponía a quitarle las botas, él le disuadió: «No perdamos el tiempo. Lo haréis más fácilmente cuando esté muerto. ¡Terminemos cuanto antes!». Tenía los mismos 46 años que quien yo me sé. Ni siquiera había sobrevivido diez meses a su primo.
La historia siempre se repite, pero nunca con exactitud. La diferencia esencial con los hechos contemporáneos que he tratado de evocar reside, cuestiones morales al margen, en que Orleáns nunca dispuso de los resortes del poder propios del primer ministro de un Estado desarrollado. ¿Pero de qué sirven esos blindajes legales del orden constitucional si paulatinamente vamos renunciando a usarlos o incluso, Estatuto a Estatuto, nos vamos despojando de ellos, cual si se tratara de aquel ingenuo striptease de Orleáns y sus compañeros de viaje hacia el cadalso, en el que junto a seculares privilegios desaparecieron todos los diques de contención de la riada revolucionaria?
Como ha hecho con elegancia el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, yo también le deseo suerte a nuestro jefe de Gobierno durante esa escalada a la montaña do moran las peores alimañas que está a punto de emprender sin botellas de oxígeno, ni cordada de seguridad, ni calzado adecuado. Pensando más que nada en contribuir a amenizar su largo vuelo de hoy hasta la India pongo, no obstante, a su disposición el relato de una última anécdota.
Según la recopilación de las actas del Tribunal Revolucionario publicada en 1880 por el académico Wallon, los comisarios que acudieron a detener al duque de Orleáns le sorprendieron cenando un lenguado con un íntimo amigo suyo apellidado Monville, en el momento en que éste tenía un limón en la mano. El diálogo entre ambos ha quedado consignado en los siguientes términos:
«¡Dios mío!», se lamentó el duque, golpeándose con desesperación la frente con la mano. «¿Cómo es posible esto? Después de todas las pruebas de patriotismo que he dado, después de todos los servicios que he prestado... ¡perseguirme a mí con un decreto así! ¡Qué ingratitud! ¡Qué horror! ¡Qué os parece, Monville!».
«Es algo espantoso, Monseñor», repuso su amigo. «¿Pero qué esperabais? Ellos ya han obtenido de Vuestra Alteza todo lo que querían, ya no les puede servir para nada más. Y han hecho con Vuestra Alteza lo mismo que yo voy a hacer con este limón, ahora que ya le he exprimido todo el jugo».
Y Monville arrojó a la chimenea, voraz y chisporroteante, las dos exhaustas cáscaras amarillas que eran tronco y cabeza de la fruta.
pedroj.ramires@el-mundo.es
Imbuido del espíritu filosófico de la Europa de las Luces, motivado por una equilibrada mezcla de audacia, idealismo, ambición y resentimiento contra el mundo del que procedía, creía que los problemas de Francia sólo tendrían solución mediante un cambio de las reglas y estructuras del Viejo Régimen. Anticlerical convencido, abrazó la causa de la Revolución incluso antes de que existiera como tal.
Como Gran Maestre de las Logias Masónicas de Francia y sobre todo como propietario de los jardines del Palais-Royal y arrendatario del sinfín de tiendas y restaurantes que atraían bajo sus arcadas a los parisinos más inquietos y activos, el duque de Orleáns controlaba lo más parecido a la maquinaria de un moderno partido político que existía a finales de aquel siglo XVIII.
(.../...)
Periodistas, agitadores, correveidiles y meretrices bebían de su mano y a menudo cobraban de sus arcas, no en vano administradas por el autor de Les Liaisons Dangereuses, Chaderlos de Laclos. Su clientela política incluía tanto a la aristocracia liberal y a la burguesía de la toga como a los obreros y artesanos -los pronto desaforados sans culottes- de los barrios mefíticos del este de París. Nada era sacrosanto para él excepto el derecho de propiedad. Como un precursor del Gatopardo, lideraba a toda la izquierda con un proyecto económico de derechas.
Se casó con una de las mayores fortunas del reino, pero coleccionaba tantas amantes como intelectuales en nómina. En los bailes de Versalles era el mejor vestido y más diestro de los dandis, tras sus bambalinas el más peligroso de los intrigantes. Para espanto de la rígida María Antonieta y el conformista Luis XVI, la suya era la cintura más flexible de Francia.
Manejando hábilmente los hilos de la incipiente opinión pública, el duque de Orleáns controló y determinó los principales acontecimientos de la primera fase de la Revolución. Una vez convocados los Estados Generales, suya fue la iniciativa de que 43 representantes de la nobleza abandonaran el bloque constituido por los de su casta y se unieran a los diputados del Tercer Estado para autoerigirse juntos en Asamblea Nacional Constituyente. Una de sus amantes, la británica Mrs. Elliott, ha dejado constancia en sus memorias -llevadas al cine por Eric Rohmer con su manierismo acostumbrado- del estupor que le produjo presenciar un desayuno entre el duque, La Fayette y el astrónomo convertido en alcalde Jean Sylvain Bailly en el que se planificaba la toma de la Bastilla.
Cuando empezaron a rodar las primeras cabezas, influido sin duda por el hecho de que hasta entonces la suya sólo había sido paseada en efigie y entre el fervor popular, el duque fingió no darse cuenta de lo que podía ocurrir, alardeando de su arrojo ante la atribulada Mrs. Elliott: «No seas pusilánime, no hay motivos para tener miedo, no eres más que una aristócrata con miedo a la opinión popular... la libertad es para todos». Quien haya pasado recientemente por el Palacio de la Moncloa puede comprender a la perfección la mezcla de desconcierto, mala conciencia y honda preocupación que sintió ella.
A medida que la Revolución fue radicalizándose, también lo hizo el duque de Orleáns. Sentaba en su mesa a los líderes más extremistas y recitaba versos en el Club de los Jacobinos, tratando de halagar a Danton y al dramaturgo psicópata Collot de Herbois, que pronto regaría Lyon de sangre, con el mismo talante con el que Leonard Bernstein -ya lo conté hace unas semanas- entretenía a los Panteras Negras en su penthouse de Manhattan. En el mucho más estropajoso Club de los Cordeleros se adhirió a la Declaración de los Tiranicidas, jurando «apuñalar personalmente» a cualquier déspota que atentara contra la libertad de los franceses. Su popularidad era inmensa. Si hubieran existido los serviciales sermómetros, habría habido que habilitar algunos cientos veintes por ciento.
Por supuesto, cuando llegó el momento de definirse políticamente mediante la elección del lugar de asiento en la Asamblea, el duque de Orleáns actuó en consecuencia. Su amigo y compañero de huida hacia adelante, el también aristócrata revolucionario Michel Lepelletier de Saint-Fargeau resumió con elocuente precisión su dilema: «Cuando se tienen 600.000 libras de renta, sólo se puede estar o en Coblenza -capital alemana desde la que conspiraban los exilados- o en la cima de la Montaña». Y allí estaba él, renegando de sus orígenes, de su credo y de su entorno, para terminar mezclado en lo alto de la bancada más extremista y radical con Marat y Fouché, con Robespierre y Saint Just, cual entusiasta político leonés que no habiendo abrazado la causa natural del reforzamiento de la unidad de España, basara la proyección de su carrera política en la leal colaboración con Esquerra Republicana y Batasuna.
Lo peor que le ocurrió al duque de Orleáns fue que cuando se invirtieron los papeles y, en vez de manejar los acontecimientos, se convirtió en un instrumento de quienes de verdad los manejaban, se refugió en el autoengaño, buscando siempre, cual heraldo del síndrome de Estocolmo, coartadas y justificaciones para los mayores horrores cometidos por sus atrabiliarios aliados. Incluso cuando tras el sangriento derrocamiento de la Monarquía, las turbas de amaias y txapotes exhibieron delante de su palacio la cabeza de su cuñada y ex amante la Princesa de Lamballe en la punta de una pica, sus comentarios ante Mrs. Elliott estuvieron destinados a justificar al Gobierno revolucionario, desbordado por los incontrolados: «A veces en las revoluciones se derrama sangre inocente y es difícil evitar que así sea».
Sus hijos le rogaron que se desmarcara de todo aquello, que reconociera que el sueño de su razón había engendrado un monstruo pavoroso y que se marchara a los Estados Unidos. «¿A vivir entre los negros?», contestó el duque con su flema irónica de siempre. «¡Ah, no! Por lo menos aquí nos queda la Opera».
Pero no era cierto, ni siquiera le quedaba la Opera. Si en 1789 él había contribuido a abolir los privilegios de la nobleza, en 1792 sus entonces protegidos no sólo abolieron la nobleza misma, sino que colocaron a sus integrantes fuera de la ley. El primer Príncipe de la Sangre tuvo que abominar de sus propios apellidos, aceptando a propuesta de la Comuna de París el nuevo nombre de Felipe Igualdad, bajo el cual -probablemente buscando ya más protección que otra cosa- fue elegido como el último de los diputados a la nueva Convención por la capital. En realidad se había convertido en un prisionero que cada noche cerraba por dentro la puerta de su celda. Había ido demasiado lejos como para dar ya marcha atrás.
«Él siempre había querido estar en la vanguardia de las ideas nuevas», ha escrito el historiador Arthur Conte. «Pero una vanguardia puede imponer los más espantosos deberes a sus volatineros». Se refiere, claro está, al momento cumbre de la votación nominal sobre la suerte del depuesto Luis XVI.
Mucho más que ahora la autodeterminación o la entrega de Navarra, esa sí que era una de las líneas rojas -nunca mejor dicho estando la guillotina al acecho- que el ya ex duque de Orleáns no estaba dispuesto a cruzar. Así lo daban por hecho tanto sus hijos como sus amantes. «Me había jurado que nada ni nadie le haría votar a favor de la muerte del Rey», recuerda Mrs. Elliott. Y días después añade: «El duque de Biron me aseguró que nuestro amigo jamás votaría a favor de imponer la pena de muerte al Rey». Incluso durante la mañana del jueves 17 de enero de 1793 el interesado reacciona ofendido: «¿Me crees capaz de hacer al Rey víctima de cualquier vileza?».
Pocas horas después el diputado Felipe Igualdad lee tembloroso un escueto texto entre los murmullos de la acoquinada ala derecha de la Convención: «Preocupado únicamente por cumplir con mi deber, convencido de que todos los que han atentado o atentarán contra la soberanía del pueblo merecen la muerte, yo voto por la muerte».
Cuando la próxima vez que se encuentran Mrs. Elliott le reprocha tanto lo que ha hecho como el incumplimiento de la palabra dada, el regicida, el verdugo de su primo, sufre un ataque de amnesia displicente: «¡Por Dios!, ¡qué cosas me dices! No sabía que vinieras aquí para eso... El Rey tuvo un proceso justo y ya no existe, se acabó. Yo no pude evitar su muerte». Fait accompli.
Conte intenta adentrarse en la psique del personaje: «Igualdad sabía perfectamente el riesgo que acababa de asumir: el de la deshonra. También es, sin embargo, posible que, a través de su gesto conscientemente escandaloso, hubiera querido subrayar mejor la ruptura entre dos épocas». Pero lejos de percibir tal macabra grandeza en la decisión de su colega y rehén, los miembros de la Montaña la acogieron con el frío desprecio con que Roma se jactaba de no pagar nunca a los traidores.
El duque de Orleáns no había podido por menos que reconocer a su amante británica que se sentía «a punto de ser arrastrado por el torrente». Lepeletier de Saint-Fargeau -asesinado por un monárquico exaltado la víspera de la ejecución de Luis XVI y elevado así a la condición de mártir de la Revolución- no viviría para contemplar, y probablemente compartir, una agonía que fue fruto de la más falsa y surrealista de las acusaciones.
El hecho de que su hijo mayor -el nuevo duque de Chartres, que sería coronado rey en 1830 bajo el nombre paterno de Luis Felipe- se hubiera pasado a los austriacos en compañía del general Dumouriez, muy vinculado a los girondinos, fue suficiente para que el pobre Igualdad fuera incluido en el acta de acusación contra una cuarentena de los diputados de esta facción federalista contra la que no había cesado de combatir en la Convención. Su inmensa fortuna quedó confiscada y aún pudo ver en la puerta de su residencia el cartel de «Propiedad Nacional».
Tras un periodo de penoso encarcelamiento fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en la Plaza de la Revolución a las cuatro de la tarde del 6 de noviembre de 1793. El duque de Orleáns subió los peldaños del patíbulo con las manos atadas a la espalda, perfectamente vestido, peinado y empolvado, con la dignidad y calma de un gran señor de ese Viejo Régimen que tanto había contribuido a destruir. Cuentan algunas crónicas que cuando uno de los ayudantes del verdugo se disponía a quitarle las botas, él le disuadió: «No perdamos el tiempo. Lo haréis más fácilmente cuando esté muerto. ¡Terminemos cuanto antes!». Tenía los mismos 46 años que quien yo me sé. Ni siquiera había sobrevivido diez meses a su primo.
La historia siempre se repite, pero nunca con exactitud. La diferencia esencial con los hechos contemporáneos que he tratado de evocar reside, cuestiones morales al margen, en que Orleáns nunca dispuso de los resortes del poder propios del primer ministro de un Estado desarrollado. ¿Pero de qué sirven esos blindajes legales del orden constitucional si paulatinamente vamos renunciando a usarlos o incluso, Estatuto a Estatuto, nos vamos despojando de ellos, cual si se tratara de aquel ingenuo striptease de Orleáns y sus compañeros de viaje hacia el cadalso, en el que junto a seculares privilegios desaparecieron todos los diques de contención de la riada revolucionaria?
Como ha hecho con elegancia el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, yo también le deseo suerte a nuestro jefe de Gobierno durante esa escalada a la montaña do moran las peores alimañas que está a punto de emprender sin botellas de oxígeno, ni cordada de seguridad, ni calzado adecuado. Pensando más que nada en contribuir a amenizar su largo vuelo de hoy hasta la India pongo, no obstante, a su disposición el relato de una última anécdota.
Según la recopilación de las actas del Tribunal Revolucionario publicada en 1880 por el académico Wallon, los comisarios que acudieron a detener al duque de Orleáns le sorprendieron cenando un lenguado con un íntimo amigo suyo apellidado Monville, en el momento en que éste tenía un limón en la mano. El diálogo entre ambos ha quedado consignado en los siguientes términos:
«¡Dios mío!», se lamentó el duque, golpeándose con desesperación la frente con la mano. «¿Cómo es posible esto? Después de todas las pruebas de patriotismo que he dado, después de todos los servicios que he prestado... ¡perseguirme a mí con un decreto así! ¡Qué ingratitud! ¡Qué horror! ¡Qué os parece, Monville!».
«Es algo espantoso, Monseñor», repuso su amigo. «¿Pero qué esperabais? Ellos ya han obtenido de Vuestra Alteza todo lo que querían, ya no les puede servir para nada más. Y han hecho con Vuestra Alteza lo mismo que yo voy a hacer con este limón, ahora que ya le he exprimido todo el jugo».
Y Monville arrojó a la chimenea, voraz y chisporroteante, las dos exhaustas cáscaras amarillas que eran tronco y cabeza de la fruta.
pedroj.ramires@el-mundo.es
Comentarios